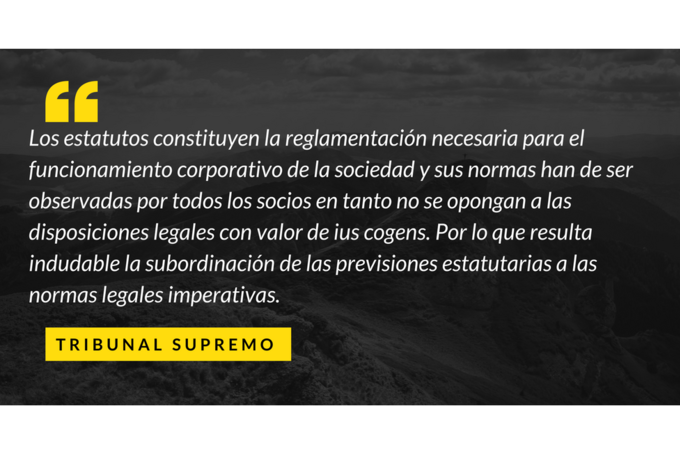Muy resumidamente, y prescindiendo de otras consideraciones de las que oportunamente se ocupa la sentencia, lo que ahora más nos interesa es lo siguiente:
1º.- Uno de los socios de una sociedad limitada pretende la venta de sus participaciones a un tercero.
2º.- Otro de los socios de la compañía decide ejercitar su derecho de adquirir preferentemente esas participaciones sociales, aunque muestra su disconformidad con el precio de compra, que considera excesivo.
3º.- La compañía, en aplicación de las previsiones estatutarias, designa al auditor de la compañía para que determine el valor razonable de esas participaciones.
Es preciso aclarar que cuando se inscriben los estatutos no existía la actual prohibición contenida en el art. 107.3 LSC, que impide al auditor de cuentas de una sociedad llevar a cabo esa valoración, por más que resultase perfectamente admisible con arreglo a la -por entonces- vigente LSRL.
4º.- El auditor, sin embargo, plantea reticencias a la ejecución del encargo y eleva la cuestión al ICAC, que, efectivamente, resuelve que debe abstenerse de valorar las participaciones, teniendo que practicarse la valoración por medio de experto independiente.
A la vista del informe del ICAC, el Registro Mercantil designa a un experto independiente para determinar aquel valor razonable.
5º.- La compañía combate incansablemente dicha decisión (i) recurriendo la resolución del registrador ante la DGRN, (ii) formulando reclamación previa contra la resolución del Centro directivo que confirmaba el criterio del Registro, (iii) formulando demanda de impugnación contra la resolución de la DGRN y, posteriormente, (iv) recurso de apelación y (v) de casación contra la desestimación de sus pretensiones en ambas instancias.
¿Cómo resolver estos casos en que los estatutos se oponen al redactado introducido por las reformas legales?
El Supremo es claro y va al grano en el Fundamento de Derecho Quinto de su sentencia: si la norma estatutaria se opone a una disposición legal imperativa, deviene “ilícita”. Una norma estatutaria, aunque constituya un pacto de origen negocial –obedece a la voluntad de los socios-, debe respetar siempre los límites de la autonomía de la voluntad, uno de los cuales es, precisamente, no contradecir la Ley –arts. 28 LSC, 1.255 CC-.
Poco importa, dice el Alto tribunal, que la cláusula estatutaria fuese plenamente conforme con la legalidad previgente; si no se adapta a la nueva previsión legal, queda desprovista de toda validez jurídica. Y si la propia ley no ha previsto plazo para adaptar el estado de las cosas al nuevo régimen legal, se entiende que los pactos estatutarios que no se ajusten a él sufren una ineficacia sobrevenida automática.
La cuestión parece clara, pero, en realidad no lo es tanto.
En primer lugar, no todas las cláusulas estatutarias que resulten contrarias a la ley quedan desprovistas de validez, sino únicamente aquellas que se opongan al derecho imperativo. Pero, junto a las normas imperativas, nuestro Ordenamiento jurídico contempla un gran número de disposiciones de naturaleza meramente dispositiva, que son perfectamente modulables por acuerdo entre las partes y, de hecho, únicamente operan en defecto de pacto.
El problema reside en que no siempre es sencillo determinar cuándo estamos en presencia de una norma de tipo imperativo y cuándo de tipo dispositivo.
En el caso analizado por el Supremo no existía ninguna duda, dados los claros términos del art. 107.3 LSC (“En los estatutos no podrá atribuirse al auditor de la sociedad la fijación del valor que tuviera que determinarse a efectos de la transmisión”); pero en otros muchos supuestos, el redactado de la ley no destaca precisamente por su voluntad de ser claro.
Por ejemplo, ¿qué tipo de norma es el actual art. 348 bis LSC, reguladora del derecho de separación por falta de reparto de dividendos? ¿Pueden los socios apartarse de la literalidad del citado precepto y pactar una cláusula estatutaria que elimine o atenúe su aplicación?
Sintetizando mucho la controversia, y ciñéndonos al ámbito puramente societario, observamos dos grandes posturas: (i) la de quienes sostienen que las disposiciones de la LSC deben aplicarse siempre, salvo que la propia Ley consienta expresamente que las partes puedan disponer otra cosa, y (ii) la de quienes sostienen exactamente lo contrario, esto es, que la LSC es, esencialmente, dispositiva –art. 28 LSC- y sólo deben reputarse imperativas las normas que, inequívocamente, obliguen a la sociedad o a sus socios a observar un determinado comportamiento.
Con todo, el debate se vuelve todavía más espinoso cuando saltamos de plano y, en lugar del pacto estatutario, las dudas sobre la validez de una cláusula que se opone al tenor de la LSC provienen de las estipulaciones de un pacto parasocial. Porque lo que el Supremo ha dicho es que el pacto estatutario no puede contrariar una disposición legal imperativa. Pero ¿significa esto que tampoco puede hacerlo un pacto parasocial?
Sabemos, por ejemplo, que nunca nos inscribirían en un Registro Mercantil aquella cláusula por la que se pretendiese que para cesar al administrador de una sociedad limitada tuviese que recabarse un consenso del 70% de los derechos de voto, por impedirlo expresamente el art. 223.2 LSC, norma que deja poco margen a la duda sobre su naturaleza imperativa (“En la sociedad limitada los estatutos podrán exigir para el acuerdo de separación una mayoría reforzada que no podrá ser superior a los dos tercios de los votos”).
Pero ¿por qué motivo los socios de una mercantil no podrían convenir ese concreto porcentaje en un pacto parasocial, si entienden que dicho pacto representa la mejor forma de organizar sus relaciones en sociedad?
Recuérdese que la ni la Ley ni el Supremo se pronuncian contra la posibilidad de acudir a estos remedios parasociales, de eficacia meramente obligacional –no societaria-, para evitar el rigor de la norma societaria. Lo que se predica es la nulidad o ilicitud de los pactos estatutarios contrarios a las normas imperativas.
Cuestión distinta es lo que haya de ocurrir con los pactos extraestatutarios, respecto de los que razonablemente se podría objetar que la sanción prevista para estos casos no es la ilicitud, sino, todo lo más, la de su ineficacia u inoponibilidad –art. 29 LSC- frente a la sociedad; al menos, en aquellos casos, como defiende el profesor Paz Ares, en que más que imperatividad sustantiva, lo que se contraríe sea una disposición de ius cogens, o imperatividad tipológica –los principios configuradores del tipo social-.